Cristian Jara: Magia

De cómo ocurrió todo fue un poco así: maté dos pájaros de un tiro. Ya entonces mi relación con Adela se había distanciado pero seguí aguantando como quien carga una pesada cruz que sujeta otra. La idea de desaparecer de su vida me impedía dormir tranquilo. Soportaba en la mesa. Dudaba en el desayuno. En la cama, me sobrecogía la rabia por mi incapacidad. Mientras cuidaba del niño, al momento de conducirlo a la escuela; cuando ganas no me faltaban de pegarle para que dejara de chillar. Mi vida, más que un acto de contrición se volvió un acto de contención. Vivía contenido y con resignada paciencia. Digamos que todo coincidió. Fue el azar, un poco. La suerte. Pero nada guardaba relación con el juego de lotería. Acepto que varias veces lo intenté: compraba los numeritos para complacer a mi mujer. Según ella la suerte a veces gira a la vuelta de la esquina, pero otras, avanza dos calles más allá. Cuánta razón tenía por elucubrar así. La posibilidad de generar un cambio a partir de la buena fortuna se tornó real. Ya hasta me había vuelto un poco ludópata. Cualquier cosa merecía atención con tal de no permanecer en casa. Volver era eso: cargar la doble cruz que tanto me seguía pesando.
Primero, los paquetes blancos; como ladrillos. Charly me alertó pero también me previno. “No pasa nada”, dijo. Que todo estaba bajo control; en sus manos. Me las mostró para que viera. Sucias y de largas uñas pero nada tenía eso que ver con nuestro trato. Me aseguró que la ciudad tenía ojos y una enorme boca, pero que si yo cumplía a rajatabla sus instrucciones, favorecidos saldríamos todos. Yo debía posicionarme como un guardameta en un punto concreto, por las mañanas, alrededor de las nueve, con posibilidades de cambiar a las diez. Luego las tardes y ya después, cuando gozaba de cierta experiencia, la noche se encargó de mí. Fue ahí cuando recurrí a mi valor. Un coche se detenía. Hacía besos con sus luces y yo me aproximaba cauteloso. Abría la puerta del coche y cogía un paquete del asiento con una etiqueta que anotaba la dirección a donde debía presentarme de inmediato porque me estaban esperando.
El peligro estaba en mí. Pero si yo me rehusaba había quienes por lo mismo arriesgarían algo más que el pellejo. Claro quedó desde el inicio. Si me atrevía se debía a que ya todo me daba igual. A mi mujer le mentí. Le aseveré que el empleo lo encontré en un anuncio de periódico, más que nada para que esa paz bastara y pactáramos una tregua. Si no me equivoco, al día hacía alrededor de diez entregas. Con el tiempo compré una bicicleta. Luego preferí una moto. Y así todo casi de manera simple se volvió un trabajo.
La casa me partía de agobio. Adela gozaba de talento para evidenciar el error cometido, gozaba restregándomelo en la cara. Una tarde, mirándola fijamente llegué a creer que a ella le ocurría lo mismo.
Antes era el hecho de que nuestro hijo creciera con un padre. Ahora, con el niño en la escuela, el argumento giraba en torno a que atravesaba una edad difícil.
Postergar la separación; una manera de seguir juntos. Una manera de aceptar que la vida es así. Pero yo creo que a Adela le sucedía lo mismo. Insisto.
En cuanto a los viajes, lógico, yo me encargaba del dinero, ella de buscar hotel. Era un mecanismo para la reconciliación a la que nos entregábamos con instinto juguetón. Las escapadas permitían desconectar de nosotros mismos. Desaparecíamos de la ciudad y de cualquier idea anquilosada en el pasado. Al regreso yo me convencía de que vivir al lado de mi mujer era la única manera de entender el mundo. Que la vida, seguía siendo chiquita y no de otra, para bien. También los conciertos. En días así, la madre de Adela nos ayudaba con el niño. Se portaba bien la madre. Lo hacía por su hija. Por su nieto. La madre de Adela cuidaba del niño mientras nosotros, con añoranza juvenil saltábamos en un concierto. Mientas aplaudíamos en un teatro. Así por la noche, como antes, la cama volvía a chirriar. El abrazo no escapaba a la ternura. Las palabras recuperaban aliento. Al menos lo aparentábamos bien, porque luego, en la semana, aceptaba que todo no era más que espejismos. Un número de ilusión, un número de lotería perdido; nosotros los protagonistas de una contenida desaparición.
Un día Adela me dijo:
—No sé cuál de los dos tendría que desaparecer
En días así yo me mordía los labios y pensaba: no más. Ya no doy más, y entonces el mantel, la comida, cada resquicio de casa se volvía insoportable. En los rincones del polvo veía los ojos de ella. Cuando abría la aspiradora o a la hora de lavar y poner la ropa en el tendedero. Pero lo que desataba el conflicto era cuando venía tarde de las entregas. Aparcaba la moto, subía al piso y entonces a ella le daba por recriminar mis continuas ausencias. En cuanto veía el dinero, la cara se le tornaba dulce. Adela nunca se preguntaba cómo hacía yo para conseguirlo. Como es que de pronto ahora, gozábamos bien de todo, gracias a mí trabajo. A mi esfuerzo. A mí dedicado trabajo de mensajero. Eso le dije desde un principio. Que era un trabajo en una gran empresa. Poco le gustaba tragar a ella, pero Adela se tragaba todita mi versión. De mensajero principiante había pasado a convertirme en mensajero de lujo. Mentir es fácil, después de todo.
Y todo se volvió un poco rutina. Incluso cuando de los paquetes pasé a entregar maletines negros de piel. Ya era un nivel superior, digamos. Nunca me ocupaba por averiguar el contenido de tales entregas. Me lo suponía pero nunca abría la maleta. Estaba tan prohibido que ni siquiera daba pie a tema de conversación.
El día que noté más peso en la maleta me dejé vencer por un impulso extremo. Era temprano cuando volví a casa. Esta vez, me había saltado la regla. Lo sabía. El deseo me volvió valiente. Quería descubrir el contenido.
Sobre la mesa del comedor había dos entradas para ver un espectáculo de David Copperfield. “Vaya, Adela ya no sabe a qué más recurrir, un día me invitará al fútbol”, pensé. Pero claro, estaba seguro que era una manera de recuperar lo perdido. El cariño hecho trizas la otra noche en el salón. Y bueno: qué podría yo decir más que agradecerle su manera sutil de pedirme disculpas. Su manera perversa de motivarme a que yo se las solicitara a ella.
En el cuarto, por aquel maletín de doble fondo se deslizaron mis ideas y mis dedos se hundieron como alocados imanes al comprobar fajos de quinientos euros. Estaba casi seguro que transportaba algo importante. Y aunque no peligroso, sí de carácter prohibido. Algo, que pusiera en juego mi libertad. Drogas, documentos, etc. Algo, que me delataría hasta la cárcel. De manera que cambiar de ambiente, a veces lo pensaba, tampoco me vendría mal: echaba en falta la soledad.
Ay pero ese brillo del papel morado resplandecía mejor que cualquier paisaje rural. Me relajaba viéndolo. Estoy seguro que a Adela también la hubiera relajado ver el contenido conmigo. Se trataba de un error, lo sabía. Pero cierto era que nadie se iba a tomar la molestia. Esos cuatro billetes abandonados en un rincón quizá respondían al despiste. Había además un papel que anotaba la cifra de entrega. Para salir de dudas sume. Efectivamente esos cuatro billetes no encajaban en la cuenta. Así que deslicé los cuatro de billetes y los oculté en el cajón de mi mesa de noche.
Seguidamente sonó mi teléfono. Me encontré perdido. Pese a todo atendí la llamada. Pese a todo, ya estaba de camino.
—Sí
—¿Dónde exactamente?—dijo Charly.
A veces pensaba que me rastreaban con un sensor. Que esos ojos y bocas de la ciudad a los que Charly se refería eran suyos. Los de Charly o, los de otros que al igual que yo tenían un trabajo que consistía en hacer seguimiento a los mensajeros. Pero no lo sabía realmente. Era mi paranoia, creo más bien.
—Camino a la entrega—resolví seguro.
—Pues date media vuelta. Se entregará hoy en la noche. Después de las diez. Espera mi llamada y te digo dónde tendrás que ir. Hagas lo que hagas no te separes del maletín.
Esa noche el tráfico vehicular desató una nueva discusión. No encontré donde meterme. Había embotellamientos por las avenidas. Bocinas clamando velocidad. Adela puso cara de candado cuando aparqué el coche.
—Ya para qué—dijo ella cruzada de brazos—. Si vamos a llegar tarde. Hace más de una hora que empezó la función.
Aunque lo desconocía, en mi caso la función no había hecho más que comenzar. Cómo le gustaba a ella representar su papel, dios. ¿Qué culpa tenía yo del atasco horrendo de esta ciudad? Ahora que lo pienso, el despiste desorientado en las calles me lo contagió ella. Adela cogió su bolso y se dirigió a la puerta de acceso. Yo me aferré al maletín y seguí detrás.
—Todavía estamos a tiempo—dije.
—Y para qué cargas ese maletín. No vienes al trabajo. Por qué no lo dejas en el coche.
—¿Y tú por qué no dejas tu bolso en el coche?
—¿Nunca has visto lo que contiene?—preguntó de reojo.
— Yo me remito a mi trabajo—sentencié y ella siguió adelantándose.
Ya en las butacas, Adela me miró con cara de caja de seguridad. Con sus ojos en llamas me restregaba la culpa pues habíamos llegado tarde. La multitud de pie empezó a aplaudir a medida que se encendían las luces y el mago descendía como un arcángel al escenario. En el instante que se volvieron a apagar las luces, respiramos tranquilos, y luego volvimos a nuestro cabreo habitual, cuando advirtieron que como parte del “último acto”, el más esperado de la noche, el mago desaparecería a trece personas del escenario. Adela me miró con cara de zapato de taco. Valiéndome de mis nudillos, pero con el maletín atenazado entre mis piernas, devolvía al público cada pelota de goma y de color gris cuando se aproximaba a mi cabeza, porque pese a que habíamos llegado para ver lo último de la función, quise ver el lado positivo de las cosas. Instantes después, las trece pelotas zangoloteaban entre el público desconcertado. Todas bailoteaban de un lado para otro. Era graciosísimo porque de fondo, una melodía espectral convocaba el nerviosismo hasta tornarlo generalizado. Faltaba para las diez y yo, con mis nudillos y la palma de mis manos seguía dándole a las pelotas. Una y otra, y otra más con el puño. Adela me miraba con los brazos cruzados. Era obvio que no compartía mi entusiasmo. Era obvio que no debíamos estar ahí juntos.
Fue entonces cuando una de aquellas pelotas de goma pegó en uno y de ahí en otro hasta que encajó en mis brazos, justo cuando la música dejó de sonar.
No conseguía salir de mi estupefacción. Adela en cambio, me miró con dulzura. Pese a la incomodidad era evidente mi necesidad de sujetar en una mano la pelota y en la otra el maletín puesto que no se lo quería dejar a nadie. Adela, ya más calmada, me solicitó echarme una mano con el bulto para que me fuera fácil sujetar la pelota, pero no cedí ante su ruego porque su actitud me había malhumorado aunque no lo quise evidenciar.
—Trae.
Adela, por segunda vez me solicitó que le entregara el maletín.
—No.
—Trae hombre. Estarás más cómodo—dijo terca—. Mañana vas a salir en televisión.
Se le había pasado el cabreo.
—No, no, no. Y ya déjame tranquilo—me volteé a decir.
—Bueno pues entonces vete y desaparécete de una vez por todas.
Me acordé de la Estatua de la Libertad desaparecida por él años antes, lo mismo había hecho con un avión y con la torre Eiffel. De manera que operaba en ligas mayores, el mago. Cuando las luces se apagaron, nuevamente coloqué el maletín entre mis piernas y me dio la impresión de que toda la atención del público recaía en mi persona. Que tenían ojos laser para ver el contenido del maletín. ¿Esa tembladera que de pronto me sobrecogió la ocasionaba el mago más famoso del mundo? Por un instante me arrepentí de haber subido y hasta eché en falta a mi mujer. Quería correr a sus brazos.
La buscaba entre el público pero no la alcancé a ver. Una sensación extraña se apoderó de mí, casi al compás de la música, esta vez instrumental, que se había adueñado de todo el ambiente cada vez más oscuro.
Delante de los trece elegidos se extendió una tela negra. Por detrás se abrió una puerta pequeña, asomaron tres bellas rubias vestidas de blanco y con el rostro muy maquillado. Mientras nos repartían linternas exigían: “go, go, go”, agitando las manos para que a toda prisa corriéramos a aquella puerta por donde ellas acababan de salir, una vez ahí; un gordo osco, con una hamburguesa chorreando salsa por sus manos nos señaló el escenario, en un pequeño monitor conectado al auditorio. Cuando el mago retiró la tela para mostrar lo que había sido capaz de hacer con nosotros, fue grande la decepción de los elegidos para participar de ese número. Solo quedaron las sillas. De pie y aplaudiendo la multitud celebraba el acto hasta el dolor de sus manos. Miré el reloj. Faltaba media hora para las diez. Y, digamos que me encontraba en los márgenes de la verosimilitud, cuando minutos después el avejentado Copperfield se disculpó ante los desaparecidos. Debíamos guardar su secreto. Era su trabajo. Nadie debía decir nada acerca del maravilloso acto. Yo fui de los primeros en abandonar el local por la puerta trasera con un cabreo del tamaño del auditorio. El aire golpeaba limpio en mi cara. Nadie parecía dudar de la capacidad del mago. “Seguro que hasta la muy cabrona de Adela está celebrando mi desmaterialización”, pensé. Me sentí ridículo. Cuando escuché la llamada de Charly me puse en guardia. El teléfono no cesaba de sonar en mi bolsillo. En la calle no encontré a Adela. Me cruzaba con mares de gente y no la alcanzaba a ver, ni siquiera cuando presa de la ira grité reiteradas veces su nombre.
En ese momento temí que fuera ella la desaparecida o que yo, me encontrara en el limbo de la magia eterna con diez millones de euros en mí poder. Tenía veinte llamadas perdidas y un mensaje de voz que no escuché porque en el avión indicaron que apagáramos los móviles.
Al cabo de dos días yo era un muerto en vida que todo lo pagaba en efectivo en otro continente. Ojala que Adela encuentre aquellos cuatro billetes del cajón de mi mesa de noche. Quizá ahora estamos de acuerdo en que la magia existe.
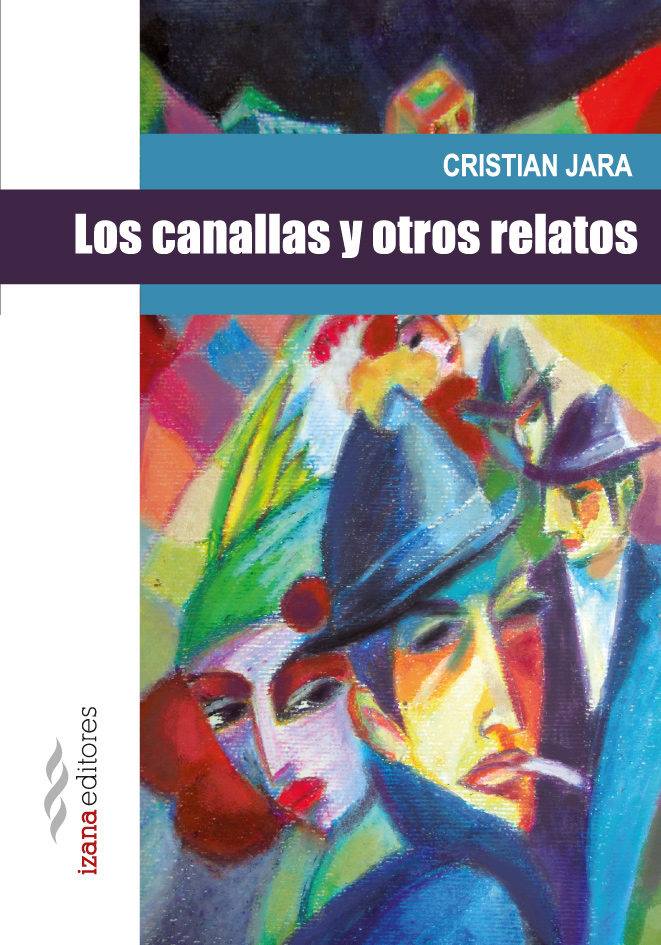
(Relato incluido en el libro de relatos: Los canallas y otros relatos (Izana editores)
Cristian Jara, (Lima –Perú, 1972), es escritor y periodista. Estudió la carrera de Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ganó el 32 concurso de cuento de la revista Punto de Partida de la UNAM. Ha colaborado en La Jornada Semanal, en Publico.es, en la revista Replicante y en Rambla.com. En 2015 publicó el libro: Los canallas y otros relatos. Vive en Barcelona.

