Luis Cino: Jugársela al Canelo

Canelo era su único amigo en la unidad militar. Nunca había tenido un perro. En casa nunca le permitieron tener uno. Decían que empeoraba su alergia.
Lo conoció en el comedor durante su segunda semana en Barbosa. Era un sato pequeño, rojizo, de cola trunca y mirada húmeda, siempre amistosa. Bastó una bandeja de comida para sellar la amistad. Esa tarde, Juan no tenía apetito y la comida sabía a humo. Canelo la necesitaba más.
Juan andaba por aquellos días tratando de adaptarse a su nueva vida como recluta. Lo invadía el desaliento. Trataba de idear formas de librarse de aquello. Se comportaba extraño. Andaba siempre de malhumor. Huraño, evitaba conversar. No le interesaban las conversaciones de sus compañeros. Estos, a su vez, lo esquivaban por sus rarezas, como esa de conversar con el perro, besarlo en el hocico y hasta morderlo a modo de regaño.
Se lo perdonaban, porque muchos más estaban como suponían que estaba él: filmando para que les dieran la baja del ejército. El gran obstáculo que enfrentaban era el sargento. Nada parecía asustarlo y menos conmoverlo.
–Yo no creo en numeritos ni locuras, ni me importa lo que digan papito y mamita. Conmigo hay que pulirla. El que no pueda cumplir con la disciplina de la unidad, que reviente. Esto es para hombres y revolucionarios. Los que no lo sean, que se atengan a las consecuencias –tronaba con acento oriental, la negra piel del rostro brillando por el sudor, caminando entre las filas de reclutas formados en el polígono, pendiente al menor indicio de resquebrajamiento de la marcialidad de sus subordinados.
Cualquier cosa valía para él en el proceso de formación de los reclutas. Lo mismo les ordenaba 60 planchas que recorrer trotando, ida y vuelta, bajo el sol del mediodía, los más de 4 kilómetros que separaban la unidad del pueblo más cercano.
Juan lo sacaba particularmente de quicio. Le molestaban sus rarezas y sus aires de superioridad. Hasta ahora había evitado chocar con el muchacho. Algo interno le decía que no debía chocar con él y eso lo molestaba todavía más. Pero lo del perro ya fue demasiado.
El sargento ahorcó a Canelo de una rama del árbol de tamarindo que sombreaba las letrinas. Cuando tiró de la soga, ya el animal estaba casi muerto. Lo golpeó en la cabeza con un tubo luego que intentó morderlo. Al soldado que se negó a ayudarlo en la ejecución alegando que era hijo de San Lázaro, lo castigó y le dijo que él se cagaba en San Lázaro y todos los demás santos. Y añadió, dirigiéndose a los pocos reclutas que lo vieron:
–Díganle al jabao ese que se está haciendo el loco con el perrito, que fui yo el que lo maté. Que esto no es un zoológico ni un coño de su madre.
Juan regresó a las cinco de la tarde. Su grupo pasó el día cavando trincheras. Vio el perro ahorcado antes de entrar en la barraca.
–Fue el sargento –le dijo El Alemán–. Tremendo singao que es. Dijo que te lo dijeran. Que él está más loco que tú y no cree en tus números ni en tus filmaciones.
Juan no se esforzó en disimular sus lágrimas mientras descolgaba a Canelo del árbol. Lo besó en el hocico, ahora seco, frío y manchado de sangre y baba. Luego, arrastrándolo con la soga, lo entró en la barraca, lo amarró al poste de su litera y se acostó sin quitarse las botas. Esa tarde no se bañó ni comió. Nadie se atrevió a decirle nada. Tenía algo extraño en la mirada.
El perro muerto atado con la soga lo acompañó la mañana siguiente a la formación. El sargento lo miró socarrón pero no dijo nada. Algo le seguía avisando que no debía hablar con Juan.
Al mediodía, Canelo comenzó a hincharse y a apestar. Juan se dirigió con él a rastras al comedor. Para alivio de sus espantados compañeros ni siquiera entró. Él no comía pescado.
Al atardecer, cuando volvió de cavar trincheras no halló a Canelo atado a la litera donde lo había dejado.
–¿Dónde está mi perro? –preguntó en medio del pasillo.
–Juan, el sargento y el Bizco lo enterraron. Ya estaba apestando –le dijo El Alemán.
–Apestando están tus nalgas…
–Asere, no te pongas así conmigo, yo soy tu socio. No seas tan raro que yo lo que quiero es ayudarte…
–Raro es un negro con dos cabezas, Alemán.
Esa noche, Juan estaba de guardia en la garita que daba a la arboleda del fondo de la unidad. A las 10 de la noche, el sargento, que hacía su recorrido por las postas, lo halló fumando, sin casco y sin camisa, encendiendo una fogata para espantar los mosquitos.
–Soldado, ¿Qué cosa es esto? ¿Qué coño pasa?
La primera bala le rozó la cintura. Juan le apuntaba con el M-52. El sargento no esperó para salir corriendo. Juan corría tras él disparando. Siguió tirando cuando se le perdió de vista en la oscuridad. No paró de disparar hasta que gastó el cargador del arma. Cuando lo desarmaron no hizo resistencia. Sólo advirtió:
–Díganle al negro singao ese que se mude de unidad porque yo me lo echo de todas formas…
Lo llevaron en un jeep, custodiado por dos guardias armados, para el Hospital Naval. Allí lo entrevistó un psiquiatra canoso, de voz cansada y mirada severa. Juan supo que ahora venía la parte más difícil.
El psiquiatra lo interrogó durante casi una semana. Indagaba el por qué de su rechazo al servicio militar. Lo miraba a través de los gruesos lentes como a un bicho raro. No perdía pie ni pisada de sus gestos. Preguntó cómo eran las relaciones con sus padres y si tenía novia.
–Tengo novia, lo que no tengo es perro –y con la misma le echó el discurso que tenía preparado. Ya el médico estaba maduro. Juan se había estudiado al dedillo la parte que le interesaba del manual de Psiquiatría.
El doctor lo escuchó atento durante casi 15 minutos. Entonces le preguntó si en su familia o entre sus amistades había algún enfermo mental.
–No, doctor, pero yo no estoy loco…
–No, yo no he dicho que tu estés loco, sólo estoy pensando –dijo mirando hacia el techo, como si razonara a solas– en un caso de transferencia de personalidad… mira, yo no sé si tú estás loco, pero voy a recomendar tu baja. No podemos arriesgar tu vida o la de tus compañeros.
Juan recogió la baja en su unidad un mes después. El sargento, cuando lo vió cruzar la plazoleta, recordó que tenía algo importante que atender y se encerró en su barraca.
El jefe de la unidad, antes de entregarle el papel, miró a Juan a los ojos y masculló entre dientes:
–A mí tú no me engañas. Yo sé que no estás loco, pero te salió bien. Te la jugaste al canelo y ganaste. Sólo que pudiste haber matado a una tonga de gente aquí. Nada, Jabao, te la ganaste. Piérdete, anda, antes que yo me arrepienta y me limpie con lo que dice el psiquiatra…
Juan condicionó la continuación de sus estudios a que sus padres le permitieran tener un perro. Su alergia desapareció. De cualquier modo, era un mal menor comparado con cualquier disparate que pudiera cometer.
Desde entonces, Juan tiene perro. A todos, invariablemente, los llama Canelo, conversa de ellos y se despide cuando sale de casa con un beso en el hocico.
(Este relato forma parte de Volver a hablar con Nelson, de próxima aparición en Bokeh)
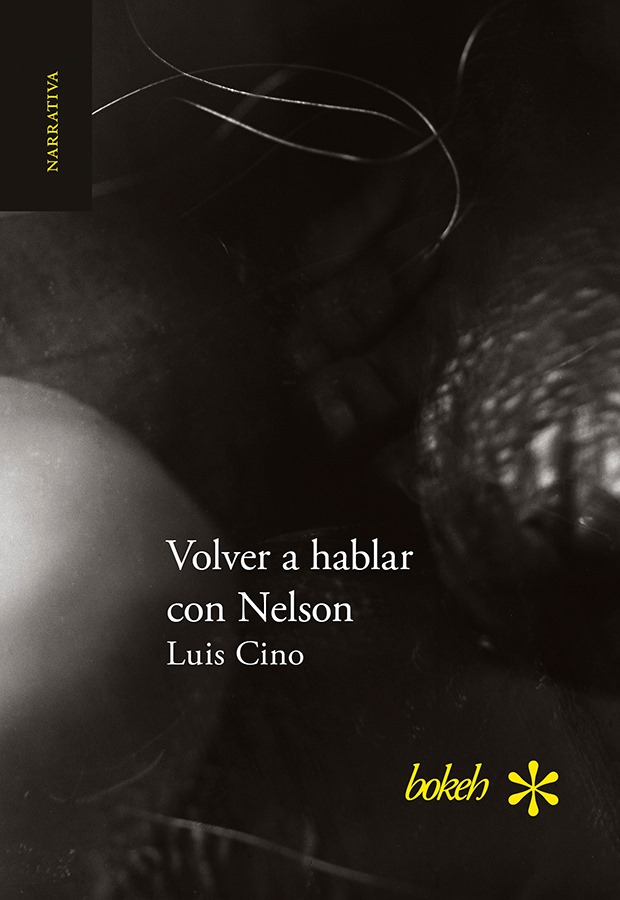
Luis Cino (La Habana, 1956) es narrador y periodista independiente. Ha publicado los volúmenes de relato Los tigres de Dire Dawa (2014) y Los más dichosos del mundo (2018). Reside en Arroyo Naranjo, La Habana.

