Roberto Echavarren: cantaba a voz en grito el viento
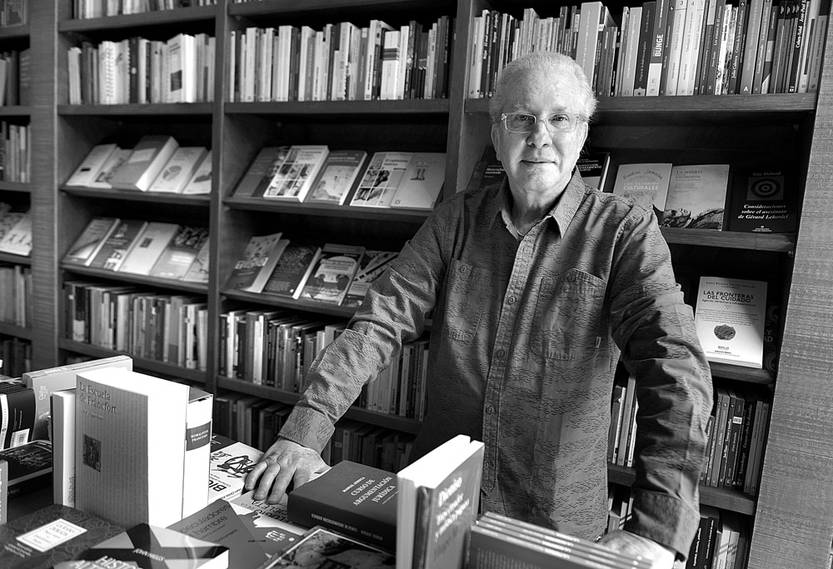
Centralasia
(Fragmento)
El frío brutal me despertó.
Abstraído por la magia de aquel juego
me había olvidado de mí mismo,
incapaz de juzgar si estaba soñando o no.
Una luz lejana resplandeció en medio de su rostro, un resplandor diminuto prendió en la misma pupila del muchacho.
Aquel ojo iluminado parecía navegar sobre el negro de la noche
Daba la impresión de que miraba las tinieblas,
no menos indescriptible, tan poco material
que debía ser también él transparente.
Se recortaba sobre el fondo en forma semejante
a las imágenes sobreimpresas en una película:
el conjunto poseía una unidad fantástica
que penetraba el corazón y lo trastornaba.
La misma intensidad de mi atención
prestaba fijeza a aquel ojo,
ponía en su mirada un rayo de dureza feroz.
Aún siendo inocentes, los ojos del joven
poseían una luz capaz de iluminar el universo
y sin saber exacto cómo ni por qué
me sentí atraído por él.
“¿De qué puedo quejarme?”
Un ligero rubor cubrió sus cachetes,
bajó la frente, clavó la mirada en el suelo.
El rígido cuello de la chuba,
un tanto separado del suyo,
permitía profundizar en el amplio abanico de la espalda:
debajo su vello tostado de polvos
hacía pensar en una tela de lana
o tal vez en el pelaje de un animal.
Bajo su preciosa chuba
vestía una camisa de algodón de procedencia china
con cierre relámpago,
unos pantalones azules metidos en las botas
y calcetines amarillos.
La manga se había deslizado hasta el codo
revelando el rojo intenso resplandeciente del forro
sobre la tetica del corazón.
Ahora llevaba el moño un tanto deshecho;
mis dedos permanecían impacientes,
tan grande era el deseo de tocarlo
que hasta las manos se me humedecían de deseo.
Pero su mano estaba más caliente todavía.
Me trajo leche hirviendo.
Se fue pelando todo.
Su piel llameaba hasta la planta de los pies desnudos
que intentaba disimular con una gracia un tanto provocativa.
Se dedicó a desatar las crenchas largas y negras:
una a una apartó y cortó las cintas
que sujetaban el rodete,
agitó la cabeza para hacer caer
la cabellera suelta sobre sus espaldas
con una gracia que recordaba la de un dandy
ligeramente afeminado.
“¡Pero cuánto pelo tienes!
¡En mi vida había visto tanto!”
La almohadilla de pelo postizo que sostenía el moño
ardía por la parte que se apoyaba en la cabeza.
Cuando no se ocupaba en peinar su cabello
venía a sentarse conmigo.
Su lánguida y distinguida figura
contrastaba con su porte flemático.
En su apariencia no había nada
que permitiese adivinar su naturaleza.
“La secta permite a los monjes llevar el pelo crecido y suelto.”
Frotándose las manos de una manera tan campechana
que alejaba toda idea de religión me dijo:
“¿Qué, tomamos un trago?”
Sacó la funda del tambor,
empezó a tocarlo con gran fuerza
al tiempo que entonaba
un canto de ritmo lento.
Cantaba con voz quebrada
alcanzando tonos de falsete,
marcaba cada verso con un final precipitado
para que el eco se escuchara con claridad,
todo lo contrario de los ligeros y suaves ritmos
de los pueblos descalzos.
Cantaba a voz en grito el viento aullador.
Lo posible, lo real y lo necesario
no coinciden en serie alguna como no sea
bajo la condición de lo contingente de la vida.
La ventaja está por completo de parte del neuma
aún cuando éste no puede negar el efecto hereditario
de convertirse en humo.
El rojo de sus mejillas, irreal,
rojo y encantador hasta la punta de las uñas,
fue el color que anunciaba un adiós al mundo real.
“En esta época es cuando las mariposas nocturnas
ponen sus huevos.”
Yo seguía oyendo esa voz turbadora
entre el hoyo de las montañas.
La luna acero azul
se clavaba en un bloque de hielo.
Una tormenta de granizo acabó en una lluvia
interminable y fina,
aquella transparencia de cristal
cuando levanta una voz vibrante:
“Yo también estoy aquí
en el borde carnoso de los labios
delicados cerrados en capullo.”
Se entreabrían para dejar paso al canto
sólo por un breve instante
y rápido volvían a cerrarse:
me pareció que las notas horadaban un hueco en mis entrañas.
Se incorporó después y con gestos menudos y precisos
empezó a hacerse masaje en la cara
para quitarse la gruesa capa de polvos.
Yo oía el gotear de la lluvia fina,
veía los carámbanos que festoneaban los aleros
en un parcial bordado.
De los cueros extraídos para orear del almacén
se desprendía un débil olor a moho.
Me invadió una sensación de paz,
una impresión profunda de relajamiento.
Con gran libertad de modales se desviste,
no conoce ni el pijama ni el camisón.
El colchón coloca junto al fuego.
Me daba la impresión de que el joven
era el nudo más secreto y relampagueante de un enigma
y empecé a acunarlo dulcemente
acompañando el movimiento de breves frases rítmicas
que pronunciaba con una ligera sonrisa que parecía
dirigida a mí mismo.
Oía el rumor silencioso de la nieve que caía
no confundida en una sola masa
sino individualizada en copos
produciendo un tintineo oscuro apenas perceptible.
El eco se agotaba a fuerza de chocar contra los muros
decorados con guirnaldas de globos de ojos
y siniestros intestinos rojos.
Pero el trabajo en el cual un corazón ha puesto todo su empeño
¿adónde y cuándo va a llevar su mensaje,
a quién va a trasmitir el valor de su amor?
En el corazón del país
las montañas dejan oír un suspiro similar al rodado del trueno,
un gruñido en el fondo de mi oreja
mientras llameaba el corazón,
el depósito de los capullos de seda:
¡el depósito arde!
Ahora me inclinaba encima de él
encerrando la tierra nocturna en un abrazo puro.
En el reflejo de cada una de sus gotitas
puntos argénteos, tan claro estaba el cielo transparente
que su luz prestó rostro a la cresta
de un tono fantástico que traslucía
un elemento de femineidad.
Han llegado incluso a hacerse encerrar en una gruta
para contemplar un rostro como éste.
Su máscara serena
recorrió mi esqueleto como una onda.
Los dientes de sierra
rasgaban la Vía Láctea.
Sólo nuestras voces intercambiaban sus alegres llamados,
mientras el fuego seguía incubando y preparándose
estallando bruscamente aquí y allá
en llamas alargadas sobre las que se concentraban
enseguida chorros.
Atestiguaban la existencia de la vida.
Uno de los chorros equivocaba el blanco
corazón de la llama:
torbellinos de humo negro
ascendían alrededor de un volcán de chispas.
Los ojos quedaban en suspenso, pendientes
del movimiento extravagante con una increíble flexibilidad,
una suavidad inverosímil.
Él permanecía horizontal.
Abolía la diferencia entre la vida y la muerte.
Lo contemplaba más bien como un estado de metamorfosis:
el mentón levantado prolongaba las líneas del cuello
mientras los reflejos del incendio jugueteaban
en una especie de rugido horrísono:
me vertí en él.
“Te la coloco, tú me la colocaste antes,
con el dedo en medio y la saliva limpia;
déjame que diga esto rápido:
me enseñaste un agujero extraño pero verdadero.”
Miro el propio ombligo
e imagino que está abriendo en él un loto;
sobre ese loto veo la imagen de otro ombligo.
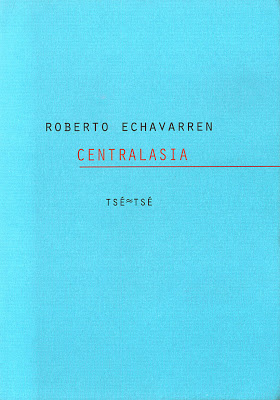
Roberto Echavarren es uruguayo. Hizo estudios de postgrado en filosofía en la Universidad Goethe, de Frankfurt am Main. Se doctoró en letras en la Universidad de París VIII. Fue docente en la Universidad de Londres, en la Universidad de Nueva York, en el Instituto Rojas de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Sus últimos libros de poemas son Performance (una antología de sus volúmenes anteriores de poesía y una serie de trabajos en torno a su obra) compilado por Adrián Cangi, Buenos Aires, Eudeba, 2000; Casino Atlántico, Montevideo, Artefato, 2004; Centralasia, Buenos Aires, Tse-tse, 2005. Es compilador (junto con José Kozer) y prologuista (junto con Néstor Perlongher) de Medusario, muestra de poesía latinoamericana, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996.

