Roberto Echavarren: un teclear parecido a un jadeo

EL MONTE NATIVO
(FRAGMENTO)
Una muñeca de madera cruda
tallada a cuchillo,
vestido azul celeste,
flores rojas de centro amarillo
y amarillas de centro rojo
y hasta bombacha, un cuadrículo de tela
pegado al perineo,
una vincha naranja
hoja verde de rama verde,
estrellas que son flores,
chal de pespuntes,
sobre la banda
líneas en zigzag, equis, Y griegas;
a su cuello y el del hijo
un ribete fino verde luz,
un pie en el aire,
la pierna levantada
da un paso.
El arco iris ¿es un signo?
preguntó embelesada
al verlo la viajera inglesa.
Sí, respondió la mujer
tarahumara: es un signo
de que puede llover, o no llover.
La órbita elíptica
estira lo que se ve, distorsiona
hacia el lejano oblicuo
el cerca de un Apolo alejandrino,
gana lo lejano,
esa extrañeza salvaje
que también está aquí,
una hebra de pinocha
resquebraja el hielo,
una luz ciega al mediodía
ensancha las orlas,
circunferencias crecientes
aparecen al serrar el tronco,
el águila vuela en oblongos,
la voluta, el motivo,
un torbellino nos encorva y nos aparta,
ondea el feeling suave,
el juego manso de un ampo,
o nos devora el maelstrom.
La forma se deforma,
estira, encorva,
una elipse apaisada
chorrea tangente
una lluvia de átomos.
Un termómetro
en el remolino, eso somos,
caras que el viento rompe.
Duermen abrazados
Marte y Venus.
Marte organiza el conflicto,
sitúa los contendientes,
practica a diario el lanzamiento
de la jabalina; estratega
tiene en cuenta los factores
y actúa en consecuencia,
un juez justo
tónico de las facultades
resuelve el conflicto.
Venus en cambio olvida todo.
Esos momentos “Venus”
nos sacan de la competencia:
tomamos el tiempo
para nosotros de estar en el suelo,
pasar por un agujero
a través de la camiseta.
Los remolinos de la barra,
las volutas, los recorridos
de los flujos, la casa ladeada
del navegante en aguas crecidas,
las crestas de arena,
el paisaje lunar
es en conjunto un arenario.
El viento deposita
oleadas de albor
sobre los macizos donde crecen plantas
que aguantan la sudestada,
se afirman contra el soplo
que quema lo que toca,
el castigo del mar
contra un diente pelado
erecto sobre el promontorio.
La línea de la mano
baja gruesa desde el cielorraso
y se abisma delgadísima
contra el zócalo.
Pájaros supernumerarios
se han posado en cada rama
desglosada de la línea principal,
cada uno lleva un nombre,
conceptos singulares
agarrados a cada nervadura,
el viento levanta las plumas
y escapa por todos lados.
La línea de vida continúa,
desfibra las nervaduras,
se afina en el abismo del zócalo
y ya no sabemos cuál color,
si amarillo encarnado punzó
fuimos en aquel momento.
Un intercambio de aliento,
un teclear parecido a un jadeo
escandido por la luz de la vela,
una vibración lenticular
al borbor de las gotas.
El helicóptero sube por el cielo limpio,
todo está en calma,
un cachorro es levantado de la nuca
caliente al resuello de la madre.
Hocico tierno, orejas largas
el conejo es el rey de la pascua,
la cabeza quemada gira arriba,
ojos tranquilos de un lago
en la arena allá abajo,
ojos tranquilos mirándome,
un entorno globular
en el globo del ojo,
tú mirabas en dos direcciones opuestas,
abarcando la circunferencia alrededor
a la manera del pez martillo
sacado esta mañana en la playa,
boca de tragedia inmisericorde,
dientes prácticos en varias filas.
Roces de esfínteres, roces de clítoris,
contagio de olores,
el pez pone huevos y se perpetúa,
le atrae el olor de la pervivencia,
esa persistente nota
y todo lo demás se iguala,
todas las olas se funden en una,
el mundo se va por el caño,
un sonido nos pulsa,
sus ramificaciones nos distraen,
transitamos como extranjeros
nuestra propia duración.
Un pleroma de mantarraya
en el fondo arcilloso
lanza golpes furibundos
con su cola de lanza,
destello azul sobre la arena
levanta un caos
alrededor de sí,
un precipitado browniano,
confunde la presa
desatenta a la sorpresa
de la boca de ventosa.
Las plantas reflexionaron
absorbiendo los cambios.
La garúa empapaba
gratebus, caracoles,
desprolijas barbas de liquen
inocentes de la duración
rebarbativas absorbían
el espectro de la continuidad.
La duración se enrula de repente
en un parpadeo, una devoración,
un robo insospechado,
el tránsito de la distracción al terror,
del sueño a la vigilia,
del dormir a la muerte,
vine a saber eso
al despertar al otro día.
Y qué estocada fina, el espíritu,
a pesar de todo: voy en tranvía
por las calles de Lisboa
estrechas y retorcidas
en el silencio de la madrugada.
Las casas siguen allí,
frente a la mirada
ciega del Atlántico
aunque los habitantes
hayan variado tanto.
Un espasmo de mar,
un espíritu deshabitado
tremola, deforma
todo lo que toca,
trapos al viento
en el embuche de esta boca.
El Volkswagen tiene faros,
frenos, acelerador,
tiene facultades como nosotros,
lo que necesita para funcionar,
por lo tanto hay un formato
que nos condiciona
pero cada uno es diferente
aunque sean de la misma marca
todos tienen unidad de apercepción,
facultades, el gato se perfecciona
en todo lo que hace.
Los gorriones repiten
el pío de la edad de piedra.
¿Las almas sensitivas
se elevarán al grado de la razón
y a la capacidad de los espíritus?
Son universos islas
donde todo transcurre,
tempestades y ríos,
el canto de los meteoros,
el giro de la tromba,
tienen su mundo,
sus rivalidades, sus honores.
Arrollado en espiral creciente
lo turbante y lo violento,
los ciclones escapan,
huyen por todas partes,
sufren sacudidas
y vuelcos de alta mar.
Cada turbulencia
trae sufrimiento y peligro.
No importa cuán mínimo
el ángulo de la circunferencia,
produce una espiral,
una cola de caballo de flujos,
la desmembración y la destrucción.
El tiempo es la interrupción del reposo.
Todo forma parte de un caudal perpetuo.
Somos una máscara de escayola fresca
deformada por un chorro de agua.
Un rayo atraviesa en su trayecto
la densa conjunción de las cosas agregadas,
las líneas oblicuas de la lluvia.
Pero la mala fe no debe tolerarse.
Eso endurece el corazón del hombre.
El enojo debe salir
por la ventana abierta,
no hay que tragarlo,
porque hace mal al hígado.
Descabeza pejerreyes transparentes
disuelto en el aire del verano.
Hice un túnel
entre las espinas de la cruz,
y entré a un claro
del monte nativo
lleno de cuices;
no sé por qué me paro allí
al reparo del viento,
bajo bambalinas de nubes,
el labio superior hinchado
por la picadura de una abeja.
Ladridos lejanos, casi ahogados
en la frecuencia del gas
esta mañana de niebla.
Un caballo desfila
como una teoría de los flecos,
un teorema que camina,
repican los cascos
entre las piedras y el cemento,
cabecea sin cabestro,
enarcó la cola desnuda
casi como si relinchara
roce esporádico de metal celeste,
la cola de barba azul
ligeramente al costado de su raíz
descubrió el ano pequeño, resaltante,
cerrado herméticamente y plegado en su centro,
de pronto exteriorizó una velocidad instantánea,
dio vuelta como un guante la corola rosa
y húmeda del centro y salieron
bolas de bosta nuevitas, barnizadas,
que rodaron por la rompiente.
Bajé a la playa, descubrí
un cuerno semitrasparente,
una verga de curva puntiaguda,
aguamala, aguaviva, baba de barbas
que matan:
una fragata portuguesa
embarrancada en el sablón.
Pene erecto, traslúcido,
pico curvo, violáceo,
secándose rápido
al sol que lo enturbia y lo derrumba.
La corriente del tallo
hacia abajo se afinaba,
los pájaros se prendían a las ramas,
era un árbol invertido
pero los pájaros no estaban invertidos,
correspondían a nuestra posición.
Manaba hacia ellos desde arriba
el tallo grueso del árbol de la vida
y hacia abajo se afinaba.
En la maroma de los sitios
actuales, pasajeros
por encima de los árboles
el terreno levanta un campo magnético,
un hangar fosforescente,
la cañada, la ensenada,
un grillo verde, un lagarto overo
escondido en el muro,
la mantarraya asciende
en el hangar fosforescente,
por encima un enredo de chispas
a modo de membrana vibratoria,
pinos y eucaliptos
van zafando del lar
en dirección al hotel,
un macizo de presión
ejercido por la luz;
es el evento y el infinitivo también,
ocurre en el presente
y en el tiempo del eón
que siempre fue,
porque ¿cómo el ser
no había de ser?
Esta declaración
del proceso indefinido,
la intimidad asordinada
del silencio quedó rebotando,
la nota que no cesa,
la nota nos habita completamente,
aunque nosotros no estuviéramos
siempre estuvo aquí,
el viento la refriega
y no se oye nada más.
Esa crudeza salvaje
nos deja a la intemperie,
montones de tierra removida,
y raíces al aire.
Estoy asomado a la crudeza,
al espíritu químico de las vibraciones,
asomado al orbe crudo
que no es orbe,
esta unidad de apercepción
de repente no sabe
quién le dio
esta crudeza para sí,
esta casa vacía,
un marco de tierra removida
mercurial su apercepción
de lo crudo sin mundo,
aliento hiperventilado
de una quijada sin piel.
Las garzas picotean en el barro,
los cangrejos devoran un pez podrido,
el níquel sobre el mar
eriza escoriaciones
y se expande por la playa entera.
Así brusca la emoción
trajo a la conciencia unas palabras
y el pasado tomó cuerpo en el presente;
una ligera conmoción
pretende rescatar el pasado para siempre,
pero este pichón de gorrión
caído en la vereda tras la lluvia
no es el mismo del año anterior,
y por poco que se haya movido
hay no una imagen, sino mil.
Sin embargo el afecto perdura.
Igual, la llegada del pasado
nos hace el efecto de un suceso raro
condicionados como estamos
a proyectar el futuro.
Oí una especie de bufido,
pasó un hombre sin camisa
el cuerpo tenso, movía los brazos
extendidos hacia dentro y hacia afuera
y todo el cuerpo hacía ese ruido
tra ta rá de expulsar la euforia
en exhalaciones cargadas de adrenalina.
De entretelones, de archivos,
del caos salen las cosas,
pero sacar las cosas del caos no es recordar
y se bifurca el camino
ante un nuevo campo abierto
que expone la curva terrestre,
un lugar perfecto del afecto
impersonal flotante en el conjunto;
la mancha de tinta se expande,
la circunstancia se impregna
de un fluido puro en estado libre
deslizado sobre un cuerpo ajeno.
La vida es una topología dinámica,
nos mantiene sobre ascuas,
modifica el cauce del pasado,
aunque no el modo verdadero
en que suceden para nosotros las cosas del deseo:
un pliegue del inmenso recorrido
ligado a un punto de inflexión,
un punto de vista, un cruce de líneas,
un diseño del precipitado neural
de puntos, un sacudimiento
y lo que se aprende de él,
la formación de algo que llamamos simulacro
o imagen, una conversión de fuerzas
de donde surge el alma, una inmanencia
singularizada que anima
el problema y lo resuelve
al plantearlo; la curiosidad
por explorar esa variante
que será al mismo tiempo
única e imprescindible
para adquirir todo el provecho
que de allí proviene
ante un campo de estrellas
cuando se intensifica un pliegue,
el contorno de un acontecimiento intempestivo,
el alma del punto de vista,
su inflexión en el punto de intersección,
un regalo hecho a nosotros solos
que no navegará más allá de nuestro cráneo.
El mundo repleto en él,
filigrana de temas larvarios,
repliegues que morirán con él,
una zozobra en el límite del campo,
un ruido de fondo en la caja vacía,
un idiolecto de nuestra mente,
la velocidad infinita que lleva el cosmos,
saltos y rugidos del mar.
La vida es causa de esas turbulencias,
esos devenires paradojales,
tartamudeo, virazón
del embargo de ser
multiplicantes de lo vivo,
un poder impersonal
que se rebate y se muerde la cola.
¿Es el corazón enterrado en la estación
una pauta del movimiento perpetuo
captado en su centro de engendramiento?
En el cine del universo
esa curiosidad vacante
no pide necesariamente
encarnarse del todo;
nos deja esperar
una dimensión más vasta,
un estrato trascendental
aunque inmanente,
que precede tanto lo virtual
como lo actual,
un irracional caos
en el fondo de todo.
Mucho ingresa de lo invisible,
un arrebato de fosfenos
genera un efecto paralelo
que emana su atractivo original,
un efecto ilusorio de parecido,
un reconocimiento sin par;
sacándonos del hábito
nos enchufa al movimiento;
quiere ver más de lo que anticipa,
una aparición no subjetivada todavía
constituida sobre una disparidad
de puntos de vista coexistentes.
La punta del vestido color trigo,
una tela de importación,
a mi tía le pareció ver una punta
del vestido color trigo
desapareciendo tras el vano
de la puerta, pensó
que era una costra de pan
caída de la mesa del desayuno.
Mi madre visitaba de incógnito
la casa de verano.
Esa fresca mañana
el verde tras la celosía
era solo presentido.
Yo no estaba allí.
Pero la puerta estaba,
alguien desayunaba en la cama;
la punta del vestido color trigo,
era el vestido de mi madre
que recorría el corredor,
fisgoneando cada uno de los cuartos
sin que la vieran;
nadie sabía que llegaba;
su propia madre en la cocina
hervía los huevos
cortaba el pan
vertía la leche;
ella, invisible para todos,
estaba allí aunque nadie
supiera que estaba:
eso resumió todo el afecto
de la casa para mí.
Todo a punto de estar
en la mañana, porque ya estaba,
los factores ya se habían establecido,
la emergencia material del lugar,
una casa en la playa,
la carne del éter del eón.
Mientras las palabras parecen eternas
en su infinitivo, crucificadas
para siempre en su apuesta,
como si siempre hubieran
de tener relevancia,
el cuerpo se quebranta.
Ellas obedecen a la emoción,
un modo de anudar el lazo,
migas distribuidas por Pulgarcito
para que coman las aves del cielo.
Emanan el balano, la música de cachoeira,
un perfume inconsútil que persevera,
pétalos encrespados entre páginas
de un libro de memoria en las narinas.
Quejidos, bufidos,
gritos de amenaza, ululaciones,
terrores, castañeteos,
el cuerpo no necesita palabras
para hacerse entender.
Las glándulas hacen su trabajo,
los dedos de los pies se enfrían,
el corazón, vital volante,
a través de mil raicillas da noticia,
la garganta pide agua
en el umbral de la conciencia.
Me olvido de los tobillos que me llevan,
pies callados sin callos,
pantorrillas torneadas de músculo;
las rodillas no dan molestia.
Un chevrón azul se expande
a modo de falda conveniente;
cuelgan brazos de mono,
el lomo del tigre se enarca,
yo aspergeo gotas de agua
sobre la lengua caliente
de una serpiente.
Es lo que es. Da noticia.
Mi cara es un jardín de piedras.
Cada articulación agradece
la diseminación en oleadas
y paga con disfrute.
¿Las redondas nalgas,
tus pies son desconocidos lejanos?
Nunca tendrás otros.
No hay distinción
entre el cuerpo y nosotros.
Las encías desnudas,
transcurso bajo piel que no miramos,
túneles del ácido, temblor en la pantalla.
El cuerpo sale empapado de la ducha,
deja charcos en el piso embaldosado,
se acerca a los vidrios chorreados por la lluvia.
Me acuerdo, cuando era niño
cada vez que llovía,
el detalle que me gustaba
eran los medio globos
cuando las gotas caían en el charco.
Cuando llueve desaparece el mundo.
Desde el desagüe
el agua corre frente a mi casa,
las burbujas viajan
¿cuánto se aguantan
antes de desaparecer?
A veces la corriente
se vuelve al revés.
Eso es cuando empieza
la inundación. Muchas veces,
cuando pasa, no llega a entrar en la casa.
Igual me acuerdo bien
de la casa inundada
cuando se mojaron las fotos
antiguas de mi familia…
Ah, no sabes qué linda esa época.
La lluvia es la puerta que nos lleva
adonde nuestro corazón quiere ir.
Una y otra vez llama
a volver a nuestro ser;
el redondelito de burbujas
calma el alma,
tranquiliza la máquina
y bajo los brazos suaves
de un viajero del tiempo
no existe ni ayer ni hoy.
Nos liberamos del afán
mundano que hipnotiza.
Canta la lluvia: vemos más lejos.
Las moscas creen que están en verano.
Las aves pasan volando,
algunas plumas caen;
sirven para los bailes.
La oruga “gato peludo”
entre las glicinas,
el viento a quemarropa
sobre la duna,
constante e inconstante
la mar constante.
Una zona clara,
una zona oscura
en el mismo paquete
encerrado en el cráneo
al fin de febrero.
La mantarraya clava el aguijón,
el pico dorsal venenoso.
La piñata ya va a reventar.
Unos dicen ah! Otros uh!
El universo entero está clamando.
En la bola clara una cochambre fósil.
Bajo cada ceja depilada del muchacho
la proboscis de una araña,
una circunstancia de cabal expectativa
que llamamos deseo,
un manjar sincrético, un manjar sintético
esposado en la pupila,
una corbata de pelo
arrancada a ramalazos por el viento
le bate el rostro.
Y la fórmula está, de repente,
el milagro imbatible,
la promesa plena
de esa pelusilla impalpable
que contagia lo que siempre fue,
un deber que nadie encargó.
Esta bola rueda hasta el confín del universo.
La historia del mundo está en una mónada simple,
una zona clara, una zona oscura.
El zumbido de los insectos,
el arroyo entre sombras verdes,
las contracciones de los meandros;
las inflexiones del mundo insisten
mientras el alma existe,
este feeling espeso del calor;
el goteo como temblor
pasa del ruido al espressivo,
los armónicos resuenan en el aire
casi como rayos de luz,
suspensiones de vidrio
con impulso sostenido y calmo;
ellos inoculan su excitación
espiritual, no menos vibratoria.
Una hojita lanceolada:
su tamaño hace pensar
en un juguete, una maqueta,
un vehículo de aprendizaje.
El autito descascarado avanza
por una pista de zinc.
Las cosas dañadas,
el modelo infantil de las cosas,
una versión de tamaño reducido
en colisiones innumerables,
cascaduras de un campo de inmanencia
recorrido en bici, casi un baile,
un corte expresivo superior
de clave vibrante y metálico.
La hojita lanceolada sobre la mesa
bajo la luz de la lámpara
es casi dorada; el infinito
dentro del mundo muere con nosotros,
nos alberga y nos disuelve
en sí y no en otra cosa.
Un alfajor de salitre y yodo,
una tras otra frías salpicaduras,
olas se levantan desde la negrura,
ahuecadas se derrumban tambaleantes
bajo tupidas tropas de nubes negras.
Cada pocos segundos una arremetida
feroz, un espolvoreo de nieve
y el ojo de la serpiente,
su boca abierta a punto de morder,
tan próxima que puede tragarnos.
Y ya dentro de la serpiente
viajamos en vagones crujientes
a lo largo del vientre dividido
en escenas construidas en bajorrelieve.
Se pueden tocar con la mano.
Por cada grieta habla una voz subterránea,
nos pone en vilo.
Nuestro lugar es la separación.
Nuestro corazón es el restaurador.
La alegría es la vida nueva.
Así la tierra se carga de sentido,
atraviesa la noche y el tiempo,
transporta claridad en su vientre sexual,
una semilla del árbol de la paciencia,
un motivo endócrino en los pedazos de ser celeste.
Somos seres lentos pero el universo es raudo.
Todo huye a fuerza de aparecer.
La aspiradora recoge la pelambre del perro.
El río pasa entre cavernas, basura y zafiro.
Veo el patio de la cárcel, la alberca
donde lavan la ropa, la pared carcomida.
Mas un incendio toma cuenta de todo
y todo se deshace a la luz de las llamas.
La lámpara de Aladino es pura fricción,
chispas brotan al rasparla.
Un deseo nace al tiempo que se satisface.
Pero el afecto recorre la vida entera.
Desde el bosque de acacias
una oruga verde se desliza,
el lomo hecho de pinos verde luz.
Un bosque va marchando
para hacer algún tipo de justicia.
La oruga entró a la casa.
Un ladrón la pisó y se quemó la planta del pie,
salió gritando en una pata sola.
A la oruga no le pasó nada.
Todo está quieto,
recogido en sí mismo,
murmurando, raciocinando,
esparciendo inminencias,
un molino anónimo
entre sombras verdes.
La madrugada se quiebra
con las primeras luces
sobre los campos de maíz.
Tu camiseta se seca
con el calor que despediste.
El perro ladra, recorre las habitaciones
alarmado, no concibe abandonar la vigilancia;
deberíamos agradecerle esa preservación
obstinada del territorio.
Pero la inundación desprende la choza
que se lleva la corriente.
Si ajustamos el lente,
veremos los pormenores de la ribera,
un arco iris completo.
Muslos impregnados de pachulí,
el muchacho pasa en equilibrio,
hojas de bambú en el pecho,
en la boca peces de coral.
No obstante el caos sigue allí.
Renace a cada anochecer.
Quien estuvo en el campo sabe
cómo todo no cesa de crecer.
El aire de una flauta
de madera trabajada a cuchillo
avanza en la noche de verano.
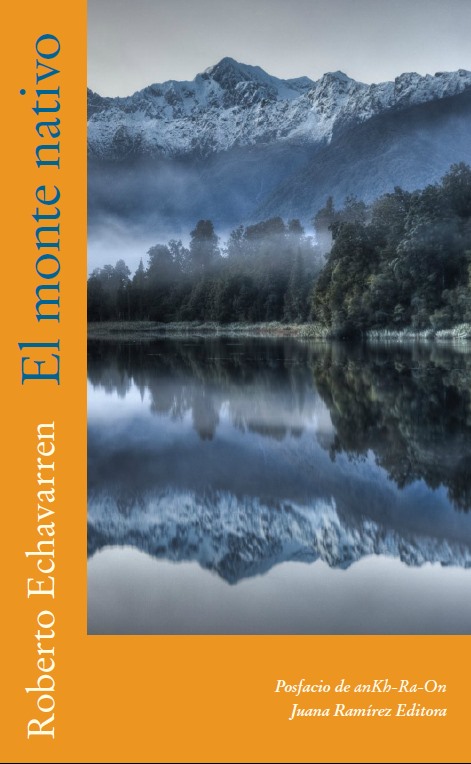
Roberto Echavarren es uruguayo. Hizo estudios de postgrado en filosofía en la Universidad Goethe, de Frankfurt am Main. Se doctoró en letras en la Universidad de París VIII. Fue docente en la Universidad de Londres, en la Universidad de Nueva York, en el Instituto Rojas de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Sus últimos libros de poemas son Performance (una antología de sus volúmenes anteriores de poesía y una serie de trabajos en torno a su obra) compilado por Adrián Cangi, Buenos Aires, Eudeba, 2000; Casino Atlántico, Montevideo, Artefato, 2004; Centralasia, Buenos Aires, Tse-tse, 2005. Es compilador (junto con José Kozer) y prologuista (junto con Néstor Perlongher) de Medusario, muestra de poesía latinoamericana, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996.

